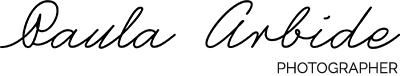Al cuarto o quinto aguardiente, sentado en la esquina de la barra del bar de Braulio, empezaba a hablar de los duendes que le molestaban en su sueño, que encendían y apagaban luces, cambiaban los muebles de sitio para que se tropezara, le escondían los calcetines y le ataban el zapato izquierdo con el derecho.
Vivía de pequeños apaños que le daban de vez en cuando. Aquella noche debía vigilar la obra de la esquina de la plaza Italia. Se durmió al poco de marcharse el encargado. Y soñó con esos seres diminutos que corrían arriba y abajo arrastrando objetos, moviéndolo todo, cuchicheando y riéndose de él con sus risitas agudas.
Cuando despertó, miró a su alrededor. Con paso decidido se dirigió a la taberna. Ahora les iba a demostrar a esos descreídos que sus duendes existían, que, durante la noche, se habían llevado palas y picos, carretillas, ladrillos y sacos de cemento. Que ni la puerta habían dejado.