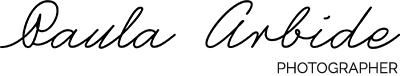NOCHE EN EL BALLET
Se ha hecho de noche, pronto, o al menos esa es la sensación que ha tenido al ver llegar la oscuridad. En la calle, un velo de agua empapa su ropa. Y el sombrero que se ha vuelto a poner para la ocasión, el regalo de aquella última Navidad.
La mujer de la entrada le saluda con un afectuoso «buenas tardes» y le ayuda a quitarse el abrigo. «Hemos puesto el champán a enfriar. Y si lo desea puedo entregarle el programa». Hace un gesto afirmativo mientras la observa guardar su abrigo y el sombrero en la guardarropía. «Si me acompaña», dice guiándole hasta uno de los asientos del teatro.
«Hoy me sentaré un poco más cerca», anuncia el hombre, «en la tercera o cuarta fila».
«Como desee», y lleva a sus labios una sonrisa; «sígame».
Desde la butaca ve todo el escenario, quizás demasiado cerca, piensa, a él le gusta una panorámica más amplia; pero hoy necesita estar más ligado al ballet, más centrado en la danza. En el pase de ayer estuvo melancólico, triste, y no fue capaz de disfrutar de los movimientos, ni los pas de deux ni los fouetté, ni toda esa terminología que su esposa le susurraba al oído, con un beso de aire.
Uno de los acomodadores deposita junto al asiento una cubitera con hielo dentro de la que reposa una botella de Veuve Clicquot.
«¿Quiere que le sirva?», pregunta la mujer.
El hombre asiente y deja escapar un suspiro. Luego hace un gesto con la mano que parece una orden pero que suena a ruego:
«Pueden empezar cuando quieran».
Coge la copa, en la que la mujer ha vertido un par de dedos de champán, y se la lleva a los labios. Siente las burbujas del vino juguetear en su boca, y un escalofrío que le recorre todo el paladar hasta alcanzar las sienes, segundos antes de apagarse las luces.
Al abrirse el telón, la orquesta desvela los primeros acordes de la obra. Cierra los ojos, prefiere no mirar, al menos no aún, quiere verse con diez años menos, notar en sus labios los de ella. Acababan de tomar una copa de champán y sus besos estaban coloreados por el alcohol. Iba a ser una noche espléndida, una temprana cena romántica y después el estreno de un ballet único. También entonces había comenzado a sonar la orquesta, y el bailarín ejecutaba los primeros pasos del segundo acto. Todo el teatro se había impregnado de una tonalidad azul, mortecina y mágica a un tiempo. Agarraba la mano de su esposa y con uno de sus dedos le acariciaba el dorso hasta que sintió que se removía nerviosa. «¿Qué ocurre?», le preguntó. Pero ya era tarde. La hora había llegado y con ella la certeza de que nunca más volvería a escuchar su voz, ni a sentir sus manos ni a compartir juntos el hermoso baile de un cisne.