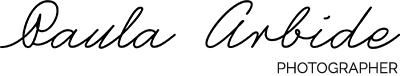Cada vez que pasaba por delante del portón, el viejito le susurraba siempre lo mismo: “Hay prodigios, hay prodigios”. Un día, preguntó en el café de la esquina. “No le haga mucho caso, señor. El hombre perdió a su esposa hace un tiempo. Parece que ardió la casa y ella quedó encerrada dentro. Una desgracia”
Una mañana, vio el portón entreabierto. Asomó la cabeza. La casa estaba a oscuras, pero pudo distinguir al viejito, que le sonreía y le hacía seña de que se acercase. “Hay prodigios, hay prodigios”
Fue al apagar completamente el fuego cuando descubrieron el cuerpo carbonizado. Vino la policía, pero nadie había visto nada. A él, ni le preguntaron. Qué iba a saber ese viejo chiflado, de mirada perdida, que siempre andaba murmurando palabras sin sentido.