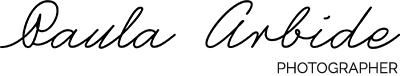DÍAS GRISES CON MAR DE FONDO
Sentada sobre una roca la vi una mañana de marzo. Recuerdo que el sol había salido por primera vez tras un febrero lluvioso, pero al verla desnuda sólo me inspiró extrañeza y desamparo. Aún hacía frío y tampoco era habitual que la gente practicase nudismo en aquella cala: estaba algo apartada, pero había que recorrer a pie un buen tramo para llegar a ella. Yo lo hacía las mañanas en las que buscaba inspiración para mis escritos, o tan solo unas horas en las que escapar del bullicio urbano. Me gustaba incluso aquellos días grises, en los que el mar de fondo parecía pintado por la mano de un dios vengativo y cruel: cielo y mar unidos sin un horizonte de esperanza.
Ella descubrió que la observaba, e hizo ademán de cubrirse el cuerpo con los brazos. Luego, sin embargo, prefirió seguir robándole calor al sol y yo opté por continuar mi camino.
A partir de ese día, me la encontré muchas mañanas, unas veces echada sobre la arena, otras recorriendo con paso incierto la orilla, sin llegar a mojarse los pies. Algunos días su piel parecía barnizada por el sol; otros, los más sombríos, recuperaba la tonalidad de un retrato en blanco y negro en el que resaltaban sus pechos, pequeños, casi inexistentes, y su pubis oscuro. Me gustaba verla avanzar como si flotase o sintiese miedo de la arena, un elemento extraño que se incrustaba entre los dedos y del que prefería desprenderse.
Según fueron pasando las semanas comencé a acercarme a la playa sólo para verla, y me volvía decepcionado las mañanas en que la arena me devolvía restos de soledad. Nunca me acerqué a ella: qué podía preguntarle, me decía. Había visto, además, los intentos de otra gente de acercarse, y cómo ella escapaba entre las rocas para desaparecer. Nunca supe a qué hora llegaba, ni la vi recoger su ropa y marchar. Sólo que acostumbraba a dejarse ver muy de mañana, como si le molestase ese público que la contemplaba con curiosidad; que quizás se preguntase, como yo lo hacía, quién era, o que buscase la leve sonrisa silenciosa que nos entregaba a quienes la acompañábamos en la distancia.
Un día, avanzado ya el verano, mientras observaba cómo el sol la llenaba de caricias, unas nubes grises cubrieron el cielo y dejaron caer sus primeras gotas. Ella se levantó asustada e hizo un gesto como para gritar. Por un segundo pensé que recogería sus cosas y se acercaría hacia mí. Que después de todas aquellas semanas cruzaríamos nuestras primeras palabras. Un hola precipitado, qué tal te va, el inicio tembloroso de una conversación ante alguien a quien no sabes qué decir. No fue así. Se dirigió hacia el mar, se sentó en la orilla y dejó que el agua la envolviera. Luego miró hacia atrás, a la roca en la que yo aún permanecía sentado, e hizo un gesto con la mano, quizás una despedida, no lo sé. Sonrió y se sumergió mar adentro hasta que sólo pude ver la estela de su aleta caudal.